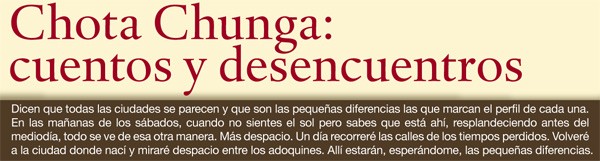El mapa de los gitanos
Ignorar es la forma más perversa de despreciar.
 Si hay un grupo étnico en España con entidad cultural propia realmente oprimido y discriminado socialmente, ese es el pueblo gitano. En estos treinta y cinco años de vida democrática hemos sido capaces de oficializar el uso del vasco en el último rincón de Navarra, proteger el idioma occitano en el valle de Arán o facilitar el acceso a la enseñanza en bable en la comarca del Bierzo, pero la lengua calé permanece tan defenestrada y olvidada como siempre. Apenas se llevan a cabo acciones positivas de afirmación y defensa de la cultura gitana, que continua marginalizada, cuando no directamente ridiculizada o arrinconada en el tipismo folclórico. Me sorprende, por ejemplo, que no exista un movimiento político gitano, ni una demanda real por la protección jurídica de su entidad cultural.
Si hay un grupo étnico en España con entidad cultural propia realmente oprimido y discriminado socialmente, ese es el pueblo gitano. En estos treinta y cinco años de vida democrática hemos sido capaces de oficializar el uso del vasco en el último rincón de Navarra, proteger el idioma occitano en el valle de Arán o facilitar el acceso a la enseñanza en bable en la comarca del Bierzo, pero la lengua calé permanece tan defenestrada y olvidada como siempre. Apenas se llevan a cabo acciones positivas de afirmación y defensa de la cultura gitana, que continua marginalizada, cuando no directamente ridiculizada o arrinconada en el tipismo folclórico. Me sorprende, por ejemplo, que no exista un movimiento político gitano, ni una demanda real por la protección jurídica de su entidad cultural.
Con estos pensamientos merodeándome la cabeza, dediqué unas horas hace algunas semanas a intentar obtener información demográfica sobre el pueblo gitano en España. ¿Cuantos son? ¿donde viven? Dos de mis muchas obsesiones son (como tal vez ya sepan los erráticos visitantes de este blog) la cartografía y la antropología social, así que mi primer objetivo fue intentar localizar en Internet mapas indicando su peso poblacional en las diferentes zonas del país. Pensaba, ingenuamente, que no seria difícil dar este tipo de información. Mi chasco fue enorme. No hay, en toda la inmensidad de la red virtual, ni un solo mapa de España que muestre la presencia territorial del pueblo gitano.
Si quiero obtener cartografía sobre la distribución de las vacas de raza leonesa en las provincias de España puedo encontrarla. También si lo que busco es un mapa sobre los dialectos del catalán en las comarcas de Tarragona o el porcentaje de monedas romanas encontradas en cada comunidad autónoma…pero dar con algo tan básico como un mapa demográfico de los gitanos en España es como preguntar por un plano sobre la presencia de gamusinos en los bosques de marte.
Este alucinante ejemplo de invisibilización habla por sí mismo de hasta que punto el pueblo calé, en el atlas mental de los españoles, simplemente no existe.
Decidí, por supuesto, que lo mejor que yo podía hacer al respecto era 'tapar' ese agujero en la red, elaborando yo mismo un mapa. Obtener la información de base no fue nada fácil. He tenido que consultar datos de fuentes muy diversas, a veces basadas en encuestas oficiales otras, en estudios académicos o incluso en meras estimaciones. Finalmente, he logrado reunir información para todo el territorio nacional, en casi todos los casos a nivel de provincia, aunque en algunos solo en relación a comunidades autónomas en su conjunto. El resultado es el mapa de más abajo (*).
(Foto: Luis Echanove)
(*) Obviamente, el mapa confirma lo que intuitivamente ya sabemos: Que el porcentaje de gitanos sobre el total de población es especialmente numeroso en el sur. Las diferencias entre unas zonas y otras del territorio nacional son realmente acusadas: Uno de cada veinticinco almerienses es gitano. En cambio, solo uno de cada doscientos gallegos lo es. Curiosamente, en gran parte del antiguo reino de Aragón son mas abundantes que en Castilla. En fin, me abstengo de mayores análisis, porque no era ese mi objetivo.