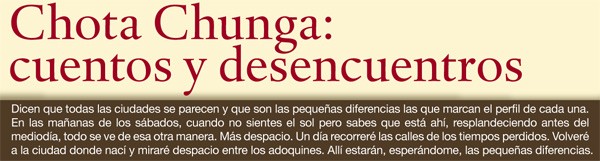Y Creo que muero si no siento el roce de tu cuerpo junto a mí.
Platero y Tú
He llegado a esa edad desde la cual las cosas se ven con cierta pausa, aunque sin distancia alguna. Es más: contemplo todo más cerca que nunca antes. En los rostros de los amigos encuentro mis propias preocupaciones y alegrías; en las sonrisas y en los juegos de mis hijos miro mi propia infancia, y la infancia de todos. El trabajo también lo observo desde esa pausada cercanía: ya no corro detrás de las novedades, las aventuras o los retos. Más bien los siento caminar ante mis ojos. Pero no los dejo pasar: Hablo con ellos. No los rehúyo, claro que no: Me sigo tirando de bruces encima de todas las causas perdidas, pero ahora no lo hago tanto fruto de un impulso, sino tal vez guiado por un sentimiento.
Hubo un tiempo en que pensaba que la vida era más fuerte que yo mismo, y la perseguía. Nunca pensé que me superase: más bien, me dominaba, como una fuerza natural apresada dentro de mi mismo. Ahora se que la vida corretea a su modo y que, por más que corra tras ella, no siempre se deja atrapar.
Por eso a veces me apeo a un lado de camino. Tal vez me fumo un cigarro, camino por un parque, diluyo los ojos en los rizos de Eva o miro a mis hijos dibujar dragones y princesas. Y, en esos momentos, de pronto la vida se para frente a mí y los relojes dejan de funcionar.
(Foto: Luis Echanove)
Platero y Tú

He llegado a esa edad desde la cual las cosas se ven con cierta pausa, aunque sin distancia alguna. Es más: contemplo todo más cerca que nunca antes. En los rostros de los amigos encuentro mis propias preocupaciones y alegrías; en las sonrisas y en los juegos de mis hijos miro mi propia infancia, y la infancia de todos. El trabajo también lo observo desde esa pausada cercanía: ya no corro detrás de las novedades, las aventuras o los retos. Más bien los siento caminar ante mis ojos. Pero no los dejo pasar: Hablo con ellos. No los rehúyo, claro que no: Me sigo tirando de bruces encima de todas las causas perdidas, pero ahora no lo hago tanto fruto de un impulso, sino tal vez guiado por un sentimiento.
Hubo un tiempo en que pensaba que la vida era más fuerte que yo mismo, y la perseguía. Nunca pensé que me superase: más bien, me dominaba, como una fuerza natural apresada dentro de mi mismo. Ahora se que la vida corretea a su modo y que, por más que corra tras ella, no siempre se deja atrapar.
Por eso a veces me apeo a un lado de camino. Tal vez me fumo un cigarro, camino por un parque, diluyo los ojos en los rizos de Eva o miro a mis hijos dibujar dragones y princesas. Y, en esos momentos, de pronto la vida se para frente a mí y los relojes dejan de funcionar.
(Foto: Luis Echanove)