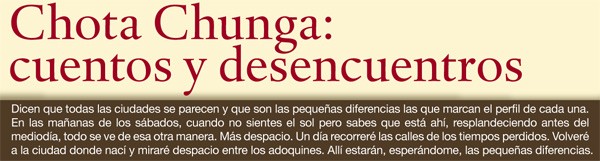Siempre me ha sorprendido la inmensa importancia simbólica que los animales salvajes siguen jugando en nuestra vida cotidiana. La mayor parte los habitantes de la sociedades occidentales pasan toda su vida sin jamás haber escuchado el aullido de un lobo en libertad, ni contemplado las huellas de un oso en la montaña, ni avistado un ciervo en medio del bosque. Sin embargo, desde pequeños somos adiestrados en identificar a esos y a otros muchos animales. Un niño, antes incluso de poder hablar bien, ya ha aprendido a imitar los sonidos de los animales de granja y de algunas fieras. El universo infantil esta poblado de animales de todas clases: desde los peluches a las películas de dibujos animados, la primera infancia consiste sobre todo en una familiarización permanente con el mundo de los animales.
Siempre me ha sorprendido la inmensa importancia simbólica que los animales salvajes siguen jugando en nuestra vida cotidiana. La mayor parte los habitantes de la sociedades occidentales pasan toda su vida sin jamás haber escuchado el aullido de un lobo en libertad, ni contemplado las huellas de un oso en la montaña, ni avistado un ciervo en medio del bosque. Sin embargo, desde pequeños somos adiestrados en identificar a esos y a otros muchos animales. Un niño, antes incluso de poder hablar bien, ya ha aprendido a imitar los sonidos de los animales de granja y de algunas fieras. El universo infantil esta poblado de animales de todas clases: desde los peluches a las películas de dibujos animados, la primera infancia consiste sobre todo en una familiarización permanente con el mundo de los animales.Desde el punto de vista estrictamente practico bien pudiera decirse que esa intensa y machacona inmersión en la fauna resulta, de todo punto, bastante poco útil. A fin de cuentas, de poco nos servirán en nuestra vida adulta nuestras experiencias infantiles en el mundo de los animales salvajes, o incluso de los de granja, teniendo en cuenta que casi con total seguridad el resto de nuestras vidas tan solo interactuaremos con otros humanos y con animales de compañía, como perros y gatos.
Entonces, ¿porque los zorros, conejos, lobos y demás especies inundan el mundo infantil? Por supuesto, se trata de una reminiscencia de un mundo arcaico durante el cual el hombre si convivía efectivamente con tales criaturas de modo cotidiano. Conocerlos resultaba un aspecto fundamental en el entrenamiento para la vida. La asignación de atributos humanos a los animales, tal y como sucede en los cuentos infantiles o en los filmes de Walt Disney, es también un eco en nuestro subconsciente colectivo de ese pasado remoto, durante el cual las fieras simbolizaban fuerzas espirituales, actuando como tótemes o protectores de aquella humanidad tribal de la noche de los tiempos.
El valor cualitativo de los animales salvajes en nuestra identidad cultural, trasciende pues su importancia cuantitativa. Porque, a decir verdad, fauna en libertad queda mas bien poca. Se estima que en España apenas sobreviven 100 osos vagando por la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Linces solo quedan unos 200, y lobos menos de 1,200. Los cálculos para especies mas abundantes son mucho menos fiables (resulta mas fácil contar lo escaso que lo numeroso), pero arañando datos en Internet de aquí y allí, pueden mas o menos ofrecerse cifras para casi todas las especies de caza mayor: En España sobreviven 15,000 muflones, 35,000 cabras monteses, 300,000 ciervos y probablemente mas de 600,000 jabalíes, aunque esta ultima cifra es un simple calculo de quien esto escribe, hecho en base a la densidad media estimada multiplicada por la superficie forestal de nuestro país. No he logrado números precisos para gamos o corzos.
¿Porque este interés mío en contar animales? Tal vez para compensar esa sobrevaloración cualitativa de la que antes hablaba, y ponerla cara a cara contra la dureza de las cifras. 300,000 ciervos pueden parecer muchos, pero significa, simplemente, que en la Piel de Toro tocamos a un venado por cada 150 personas. Puestas así las cosas tampoco parecen demasiados.
Al margen de las criaturas de fabula de nuestras películas y juguetes infantiles, ahí afuera, en el bosque, aun quedan animales de verdad. Son ellos quienes deberían merecer nuestro reconocimiento e interes reales, no sus replicas comercializadas. Temer al lobo de Caperucita o dormir con un osito de peluche puede que resulte pedagógicamente acertado, pero no reemplaza el vinculo perdido con nuestros primos de otras especies.
Cuanto más humanos somos, más nos alejamos del mundo animal. Sin embargo, algo en lo más profundo de nosotros sigue vinculado a esas criaturas maravillosas. Tal vez, de alguna forma, los osos y los lobos viven todavia dentro de nosotros.
(Foto Luis Echanove)