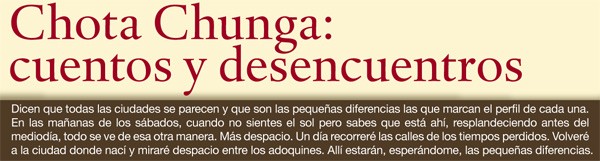El hombre barbudo de cara risueña intentaba ocultar su tristeza mientras hablaba. - Hemos falsificado nuestras actas de defunción- tradujo Irakli. Me quedé perplejo. No comprendía lo que quería decir. El hombre siguió hablando. Irakli siguió traduciendo. Pronto se aclaró la historia: Como el pueblo carecía de maestra, y, debido a su total aislamiento, era imposible enviar a los niños a alguna otra escuela, los padres se habían hecho pasar por muertos para que así sus hijos pudieran ser enrolados en un orfanato y recibir educación.
Tenía frente a mí a un hombre oficialmente muerto, un hombre oficialmente muerto que vivía en una casa efectivamente muerta. Intentaba imaginar como estaban sobreviviendo el invierno, a diez bajo cero, sin cristales en las ventanas. Entré en el chamizo: Todo estaba mugriento. Paredes húmedas y desconchadas. Tres somieres herrumbrosos sin colchón y un armario. Eso era todo.

Una casa muerta sí, una casa a punto de derrumbarse, como todas las del pueblo. Muertas y destruidas, peor habitadas por personas vivas.
En el año y pico que llevo recorriendo Georgia nunca había visto una miseria tan extrema. El pueblo llevaba dos años aislado a causa del corrimiento de tierras. La invisible fuerza telúrica en movimiento no solo había cortado por completo el único camino de acceso, también se había llevado por delante las áreas de cultivo, dejando a la población sin ninguna fuente de ingresos. El desplazamiento geológico todavía continuaba, lento, imperceptible en el día a día, pero constante. Las casas, alzadas a lomo de esa montaña andante, se doblaban y rasgaban como construcciones surrealistas en un cuadro de Dalí. Ni los muertos de verdad reposaban tranquilamente. En el cementerio el movimiento del suelo había desperdigado las viejas tumbas de piedra, descolocándolas o haciéndolas rodar colina abajo.
Recorrimos de nuevo a pie el camino de regreso, con la nieve hasta las rodillas, trepando a casi a gatas por el desfiladero.

De vuelta al coche, miré a mí alrededor las cumbres inmensas del Cáucaso. La nieve brillante a veces adoptada una tonalidad casi azul. Daban ganas de ser un gigante y así poder tocar con los dedos la textura blanca y suave de sierra. Ser un gigante, sí: Ser un gigante y coger aquel pueblo con mis manos, y trasladarlo a otro mundo, un mundo donde los hijos de los vivos no van a los orfelinatos, un mundo donde las camas tienen colchones, la tierra no camina y los muertos descasan en paz.
(Fotos: Juan Echanove)
 Hoy paseo flanqueado por los altos árboles que ensombrecen a sus hojas muertas.
Hoy paseo flanqueado por los altos árboles que ensombrecen a sus hojas muertas.